
Dr. Gil Alberto Sánchez Tarté
Artículo publicado originalmente en la Revista Lotería, No. 435, marzo-abril de 2001
Gesto adusto, reflexivo, de vestir sobrio, con una cierta dignidad, donde el gris y el azul oscuro eran frecuentes. Sus ademanes, mesurados, sin afectación alguna. Su estampa de respeto, privaba la corrección. Esa es la imagen que conservo del profesor de la Cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Reminiscencia, sí, como facultad del alma conque traemos a la memoria a un ser muy especial.
No obstante, no haber sido un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, quizás por vivencias comunes del ayer suyo, en Europa, y del mío más reciente, se instauró en mí el respeto por el profesor Dr. Gustavo Méndez Pereira, a quien desde un principio, acepté y ví como un “médico de médicos”.
En igualdad de estima al aprecio que había sentido por aquellos profesores de la Universidad Hispana. El profesor que muchos de nosotros, con el transcurso del tiempo, llegamos a considerar un hito, en nuestro camino, por la medicina y por la vida. A mi llegada al Hospital Santo Tomás, pronto noté la actitud de quien como médico jefe de sala, presidía la visita diaria, interrogando a los médicos en ciernes, sobre sus apreciaciones del paciente, postrado en su cama de enfermo. El Dr. Gustavo Méndez era el semiólogo por excelencia.
Sus reflexiones ya eran toda una clase para orientar el interrogatorio y el examen clínico. La interpelación directa al médico recién llegado estaba fundamentada en esa seguridad que sólo dan los años de observación y de una bien sedimentada formación médica. Conocimientos que esperaba se formaran, o se tuvieran igualmente por quiénes tendrían que ejercer las responsabilidades de la profesión médica: «¿Dígame Dr., qué le ha encontrado al paciente en su exploración abdominal?» «Bueno, Dr. Méndez, creo que el paciente tiene una esplenomeglia grande (bazo agrandado)». Su gesto severo, con un ligero asentimiento, confirmaba lo expresado.
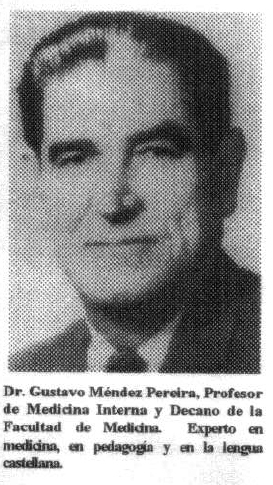 Ya antes, el Dr. Méndez, había visto y examinado al paciente y sabía que había una esplenomegalia, pero, tanto como grande, no. «Las hay mayores», añadió. Era el caso ideal para preguntarle al joven médico, allende los mares, ciertamente no familiarizado con la palidez anémica de los campesinos de áreas endémicas de malaria. Y en los que una esplenomegalia es un buen índice de sospecha, la importancia de una cuidadosa palpación abdominal era crítica.
Ya antes, el Dr. Méndez, había visto y examinado al paciente y sabía que había una esplenomegalia, pero, tanto como grande, no. «Las hay mayores», añadió. Era el caso ideal para preguntarle al joven médico, allende los mares, ciertamente no familiarizado con la palidez anémica de los campesinos de áreas endémicas de malaria. Y en los que una esplenomegalia es un buen índice de sospecha, la importancia de una cuidadosa palpación abdominal era crítica.
Hay momentos en que la tensión agudiza los sentidos y hoy día veo con gracia la contestación. “Sí, Dr. Méndez, en una ocasión en el Hospital Universitario se nos presentó un paciente de una región retirada de España, con el bazo que se extendía hasta la cresta iliaca izquierda y aunque no los he palpado, tengo entendido que en ciertos linfomas también pueden hasta alcanzar la fosa iliaca izquierda”.
“Así es, concluyo el Dr. Méndez”.
El médico interno pasó la primera línea de fuego, confrontado ante el paciente y el inquisitivo profesor. Se inició así una relación médica, en que el profesor, siempre fue el profesor fiscalizador del trabajo de cada nueva generación de médicos. Las exigencias de la profesión, en justicia, no podían ser otras. Se creaba esa conciencia de dedicación de la cual se hace una convicción propia.
El paciente, a su vez, es un ser que merece la mayor consideración. Un ser en crisis existencial, obligado por la enfermedad a abandonar su casa, su familia, y su trabajo; cuando no sabe a ciencia cierta, la gravedad de su situación.
Es más, en muchas ocasiones sumido en angustias, se pregunta a sí mismo, si va a sobrevivir. Importante, recalcaba una y otra vez el Dr Méndez, un buen interrogatorio y el examen fisico detenido es lo que se espera del buen ejercicio profesional; por Uds. mismos, por el paciente que lo agradece y se gana su confianza. El médico cura con su fe, y la fe del paciente.
La forma como se reviste la verdad forma parte de la propia verdad (Dr. Gregorio Marañón)
De admirar era su dominio de la lengua españa. Un celoso guardián de la gramática era el Dr. Gustavo Méndez Pereira. Saltaba a la menor herejía. No bastaba saber medicina, había que expresarse a la altura de la profesión, y del lenguaje. Su disciplina y apreciaciones al respecto eran concluyentes. No bastaba llegar al diagnóstico y a la terapia adecuada, había que saberlo decir. Lo incorrecto de lo uno y lo otro hacían aflorar su disgusto. Se justificaba en la exigencia de la calidad médica de primer orden, tanto ayer como hoy.
«Si existe una profesión que está cerca de Dios, esa es la profesión médica, porque puede curar», oí decir en una ocasión. Lamento no haber preguntado por su autoría, ya que el contenido simbólico de la frase es único.
El Dr. Gustavo Méndez pertenecía a esa clase de profesionales de la medicina, con una conciencia excelsa del deber. “ Se vive para servir, porque sino, no se sirve ni para vivir”.
Médico durante las veinticuatro horas del día y para toda la vida. Expresiones propias de su sacerdocio profesional, enmarcada toda ella en una conciencia excelsa del deber profesional, aliada a una cultura humanista muy singular. “El médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe”- Dicha frase la había hecho propia. La frase que en algunas ocasiones había escuchado en los claustros de la Universidad Hispana. Siento que desilusioné a algunos, quienes la tenían como frase del temperamento del Dr. Méndez. Ello no desmerita al maestro, por el contrario, aumenta la remembranza o la nostalgia de aquellos médicos del ayer, como también lo fueron los doctores Tomás Guardia, Mario Rognoni, José María Nùñez, Bernardino y Manuel Gonzalez Ruiz, Félix Stanziosa y tantos otros que las limitaciones del escrito no me permiten mencionar en todos sus méritos.
Cuanto más amplio sea el espectro cultural del médico, mayor sera también su posibilidad de relacionarse con su enfermo ya que tendrá mayor número real de puntos de contacto posibles. Un médico con múltiples inquietudes culturales enriquece, además, su personalidad, pues no se limita estrechamente en su profesión, con la ventaja que todo lo que incorpora a su acervo cultural redundará en su propio beneficio y en el de sus pacientes, al tener una amplitud de miras superior, que favorecerá su imagen del mundo y de la vida.
El pensamiento anterior, del Dr Manuel Luis Martí, de la Catedra Argentina, expresado en fechas recientes, era una pauta formativa en la configuración integral del médico, la cual propugnaba el Dr. Gustavo Méndez, hace ya cuatro décadas. El médico que se dedica exclusivamente a su profesión, sin percibir la vida que lo rodea, está, en alguna forma, traicionando a su vocación, que incluye el amor por la vida. Por lo tanto, el enriquecimiento cultural en el médico no es una forma de escapismo, sino un soporte para el peso constante, pero no desagradable, de la Medicina.
El endiosamiento, era un envanecimiento al cual su persona, no rendía culto alguno. Su culto solo, a la docencia desinteresada. El Dr Gustavo Méndez Pereira fue «El” profesor de la Facultad de Medicina, donde llegó a ocupar desde el profesorado de la Cátedra de Medicina Interna hasta el sitial más distinguido, el del Decanato, por sus indiscutibles méritos, que le acreditaban con toda justicia. Y creo que en esos momentos de compensación terrenal pasarían también por la mente del Dr Gustavo Mendez Pereira, aquello de que, “Ante el triunfo, el hombre de calidad moral superior, cerrará los ojos y pedirá perdón a Dios, por haber vencido».
Transición de generaciones
Pasaron los años y el médico interno, ya especialista regresó al Dr. Gustavo Méndez. “Mire profesor, he escogido para mi presentación en la Academia Panameña de Medicina y Cirugía el tema «‘Evolución– Ingeniería Genética y Vida» para presentarles a los compañeros académicos. Es una sinopsis del evolucionismo, desde Charles Darwin, pasando por las drosófilas del monje Mendel y los logros pnncipales de una docena de premios Nobel en Inmunogenética”.
Esperaba el cumplido, por lo exhaustiva de la labor de recopilación. Debí haberlo imaginado: los comentarios del Dr. Méndez, nunca estuvieron en el campo de lo laudatorio. Ni siquiera en la cortesía que llamamos por condescendencia obligatoria. Con su expresión adusta, su comentario fue: “Espero que haya leído y mencione a Pierre Teilhard de Chardin”. Este estaba muy en la intimidad del Dr. Gustavo Méndez, por formación humanística. Fue su única observación y tuve necesidad de desempolvar y volver a leer El Medio Divino (1926-1927), El Fenómeno del Hombre (1938) y Ciencia, Fe en Teilhard de Chardin, de Claude Cuent. Sin ellos, aquella presentación hubiera estado incompleta. Los comentarios a la conferencia estuvieron a cargo de Monseñor Gregorio McGrath. Fue una velada inolvidable. El Dr. Méndez una vez más había indicado el camino.
El paciente, un médico en su cama de enfermo, y a su alrededor la visita de un pequeño grupo de futuros médicos. “¿Bien y qué han palpado en el abdomen”. “Bueno, Dr. Méndez, me parece que hay algo de hepatomegalia”. “Y qué han auscultado en el corazón y los pulmones?”. “Algo de edema pulmonar, parecen estertores”. “Entonces, dígalo”, profirió el médico paciente. Se está gestando una falta cardiopulmonar. El médico-paciente, que instruía con su propio cuerpo en su lecho de enfermo, era el Dr. Gustavo Méndez Pereira. Así me lo refirió con admiración y tristeza uno de aquellos médicos jóvenes.
El Dr. Octavio Méndez Pereira, Rector Magnífico de la Universidad de Panamá trajo al Campus Universitario una escultura, “Hacia la Luz”, que ha pasado a ser el símbolo en bronce de la inspiración y esfuerzo hacia la búsqueda del saber. El Dr. Gustavo Méndez Pereira, su hermano, Profesor de Medicina Interna y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ayudó a caminar y abrir el sendero.